 |
| Por Miguel Angel Santos Guerra. |
En una de mis últimas clases del master de mi Departamento en el que imparto la asignatura “La evaluación como aprendizaje”, una alumna contó que, cuando era estudiante de Secundaria, una profesora calificó un examen suyo con la siguiente nota: -1.17.
Es decir, que tuvo menos de cero, Ella sacó la conclusión de que no solo era inútil para el aprendizaje sino menos que inútil. Lo dice ahora sonriendo con la madurez de sus años, pero hay que pensar en lo que eso pudo suponer para una chica que tenía como referente de su valía y de su capacidad aquello que le decía su profesora. Porque le asignó esa calificación una profesional que supuestamente tenía todas las claves para calificar con rigor.
La cifra con decimales, parece ser fruto de la ciencia, de la precisión, de la más estricta justicia. No digo que no tenga que haber calificaciones bajas, no digo que no tenga que haber exigencia, no digo que todos tengan que aprobar aunque no sepan, pero es difícil imaginarse qué es lo que no hay que saber de un tema para obtener una puntuación inferior a cero. Tener un cero es ya significativo. El alumno (la alumna en este caso) no sabe nada de lo que tiene que saber. Pero, ¿qué quiere decir menos de cero?
Existe otro factor que agrava la repercusión de las calificaciones. Es la comparación que se establece con los compañeros. Al lado de esta chica que obtiene un -1.17 está otra calificada con un 9.75 y otro que obtuvo un 8.67. Se establece una escala comparativa en la que algunos o algunas pueden quedar dañados.
Ella habla de la repercusión psicológica que tuvo esa nota. Años después, lo recuerda con amargura. Dice textualmente en un texto en que habla de sus experiencias con la evaluación: “Todo esto hizo que estuviera días sin querer ir a clase y le dijera a mi familia que yo no era tonta, era más que tonta, porque no llegaba ni al cero”.
No me sorprende que la calificación tuviera esos efectos devastadores que la alumna comenta en su escrito. Son efectos secundarios que no se buscan, pero que están ahí. Efectos que, en ocasiones, son más importantes que los pretendidos. Alguna vez he puesto el ejemplo de los efectos secundarios de los medicamentos: te curan una dolencia pero te producen unos daños que, a veces, son incomparablemente más graves.
Hace unos años tuve un pequeño eccema en el cuello. Le pregunté a un amigo médico si tenía importancia y me respondió con palabras tranquilizadoras.
- ¿Me vendría bien aplicar algún remedio, alguna pomada, por ejemplo?
- Sinceramente, no hace falta pero, si quieres, puedes comprar “Gelidina”, una pomada que es muy suave y puede aliviarte y propiciar la rapidez de la curación.
Compré la “Gelidina” en una farmacia. Y, más por entretenerme que por otra cosa, leí en el prospecto las contraindicaciones de la pomada. Me llevé un susto. Porque leí lo siguiente: En caso de aplicación reiterada de corticoides tópicos se ha descrito la aparición de los siguientes efectos secundarios locales: quemazón, picor, irritación, sequedad, foliculitis, hipertricosis, hipopigmentación, dermatitis perioral, dermatitis alérgica de contacto, maceración dérmica, infección secundaria, atrofia cutánea, estrías, miliaria”.
Tiré la pomada a la papelera. Prefiero seguir con mi eccema hasta la vejez antes que arriesgarme a que me pasen estas cosas que ni sé lo que son. Lo que pasa es que los alumnos tienen que aplicarse la Gelidina quieran o no y arriesgarse a padecer los efectos secundarios.
Por eso insisto tanto y tantas veces en la necesidad de que la formación y la selección de los docentes sean buenas. Es decir, exigentes y rigurosas. Los profesionales de la enseñanza no van a trabajar con productos sino con personas en fases delicadas de su desarrollo.
Esa puntuación de -1-17 tiene que ver más con el ensañamiento que con la justicia. Más con el sadismo que con el rigor. Más con el castigo que con la exigencia. Cuesta imaginar de dónde salen esos números negativos con los que algunos docentes califican los trabajos. ¿Es consecuencia de los errores?, ¿de la ignorancia supina?, ¿de las faltas de ortografía?, ¿de la mala letra?, ¿de la mala actitud?, ¿de no poner el nombre y la fecha del examen?, ¿de los intentos fallidos o exitosos de copia? En el caso de esta alumna tenían que ver, al parecer, con las faltas de ortografía. En cualquier caso: ¿no hubiera sido más que suficiente un cero?
Esa puntuación me ha llevado a pensar en las numerosas, curiosas y hasta pintorescas claves que utilizamos los profesores en la evaluación de nuestros alumnos: “Un diez solo le corresponde a Dios que lo sabe todo: yo solo puntúo de nueve para abajo”, “no todos pueden pasar la asignatura con buena nota: para algo está la campana de Gauss”, “yo, con tal de que vengan a clase considero que merecen el aprobado”, ”ellos se ponen la nota pues saben lo que han aprendido”…
Se ha reflexionado mucho sobre el rigor de las calificaciones, pero poco sobre la repercusión que éstas tienen sobre sus receptores. ¿Cómo son percibidas?, ¿qué efectos tienen sobre la autoestima y el autoconcepto?, ¿qué sentimientos provocan?, ¿a qué tipo de comportamientos dan lugar?…
Está claro que la evaluación tiene efectos pragmáticos: se pasa o no se pasa curso, se puede o no se puede solicitar una beca, se obtiene una matrícula gratuita… Y tiene efectos psicológicos: deprime o entusiasma, entristece o llena de alegría, anima o desanima…
Es conveniente relativizar la importancia de las calificaciones. A esa tarea pueden contribuir los padres y las madres. Lo hacen a veces de forma sensata y positiva, pero en otras ocasiones contribuyen a la dramatización. Sucede cuando exigen a sus hijos las máximas calificaciones y los castigan si tienen puntaciones bajas o inferiores a quienes consideran rivales.
Deberíamos dialogar más con nuestros alumnos y alumnas sobre esos efectos. Algunos se desaniman hasta el punto de no querer seguir estudiando. Otros acaban con su autoconcepto y su autoestima pensando que no son capaces de aprender lo que necesitan saber. Otros se sienten humillados por comparaciones injustas. He visto reacciones de una gravedad extrema que han propiciado tentativas de suicidio. No podemos dar la espalda a tanto dolor.
Publicado en http://blogs.opinionmalaga.com/eladarve/ el sábado 18 de abril de 2015.














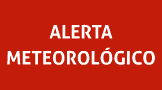



0 Comentarios