 |
| Por Miguel Angel Santos Guerra. |
Se trata de realizar ocho sencillos ejercicios matemáticos consistentes en conseguir una cantidad operando con otras tres (nunca se dice que hay que utilizar necesariamente las tres) que brinda el experimentador. Este hace en voz alta los dos primeros, que actúan como ejemplos de solución. Resuelven el problema y, además, se convierten en el modelo para resolver.
Pondré un ejemplo: Con 21, 127 y 3 hay que obtener 100. Y se les indica que la respuesta es 127 menos 21, menos 3, menos 3=100. Tomando el mayor, restando una vez el siguiente y dos veces el tercero se obtiene la solución. La fórmula es muy sencilla: A, menos B, menos 2C.
Luego, los sujetos realizan cuatro ejercicios más en los que casi de forma inexorable repiten la fórmula utilizada por el experimentador en los dos primeros. Al final se realizan dos ejercicios críticos. Veamos el último. Con 15, 39, y 3 hay que obtener 18. En este caso se puede operar de dos maneras: una es la que se ha venido utilizando en los seis anteriores: 39 menos 15, menos 3, menos 3=18. La otra es mucho más fácil: 15 mas 3=18, pero casi nadie la ve. Se han habituado a la solución compleja. Han mecanizado su pensamiento. No han visto la solución sencilla.
Resulta que en seis ejercicios, estando en situación de alerta, las personas mecanizan una forma de actuación compleja que les impide ver la más fácil. Cuando alguno cae en la cuenta de que se puede resolver también de una forma más sencilla, suele utilizar las dos o descartar la simple, por creer que hay que reproducir la forma propuesta o que hay que utilizar los tres números, aunque no se haya exigido. Les da seguridad el hecho de copiar el modelo.
Se ven sorprendidos por la ceguera que ha producido la mecanización. Les pregunto: ¿qué tal veinte años resolviendo de la misma manera las cuestiones? ¿Qué tal si, además, se premia la forma tradicional de actuar? ¿Qué tal si se hubiesen habituado a la solución fácil?
¿Cómo resuelven los sujetos los dos problemas críticos? Según cuatro criterios que se refuerzan entre sí:
- Como se plantea en el modelo propuesto: los participantes resuelven los ejercicios 7 y 8, como el experimentador resolvió el 1 y el 2. La fuerza de los modelos, cuando son muy potentes, no deja margen a la innovación, al pensamiento divergente Hay que reproducir el ejemplo. He visto muchos cuestionarios de evaluación del profesorado. La mayoría de ellos reproduce una forma típica de ser profesor, un modelo estandarizado que deja poco margen para la discrepancia.
- Como han solucionado los anteriores: los ejercicios 7 y 8 se resuelven como el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir según la fuerza de la rutina, que es el cáncer de las instituciones. ¿Cómo lo haremos? Como el año pasado. ¿Cómo lo solucionaremos? Como siempre. ¿Cómo lo hacemos? Como habitualmente lo hemos hecho.
Lejos de cuestionar lo que se hace, se acepta como criterio de buena actuación aquello que siempre se ha hecho, que ha dado solución a los problemas hasta el momento.
- Como todos lo solucionan: este es un ejercicio que, cuando se realiza en grupo, hace posible echar una miradita a quienes están al lado. Cada uno comprueba que los demás están dando la misma respuesta. Algunos hacen casilleros en los que colocan ordenadamente los números. El pensamiento que se genera es el siguiente: si todos lo estamos haciendo de la misma forma, todos lo estamos haciendo bien.
Alguna vez he estado tentado de decir a algunos sujetos antes de comenzar el ejercicio: cuando lleguemos al 7, haced en la hoja el signo una gran integral o la matriz de una raíz cuadrada. El estupor de quienes están al lado no se haría esperar.
- ¿Por qué haces eso? No es necesario. Basta restar.
- Como permiten las circunstancias, dado el escaso tiempo disponible de que disponen para hacer los dos últimos: en efecto, yo concedo solamente unos segundos para realizar los ejercicios 7 y 8. Si el experimentador dijese que disponen de cinco minutos, que pueden trabajar en grupo y que se premiará al que vea otra forma de solución diferente a la anterior, todos caerían en la cuenta de la forma sencilla de resolver el problema. Y, al sobrarles tiempo, buscarían otras caminos de solución novedosa. Una cosa es decir: como se salga usted del camino trazado tendrá un castigo y otra: si encuentra usted un camino nuevo tendrá un premio.
Lo que estoy queriendo decir con estas reflexiones es que hay que buscar caminos para la innovación, que hay que cuestionar la forma de intervenir en la solución de los problemas. La innovación no surge si no se formulan preguntas y las preguntas no surgen si no se pone en tela de juicio lo que se hace. Hemos visto algunas causas que matan las preguntas (influencia del modelo, rutina, presión social y malas condiciones). Hay más, claro está. Algunas son personales, como la comodidad, que responde al principio siguiente: pudiendo no hacer nada, ¿por qué vamos a hacer algo? También frenan la innovación el escepticismo, el fatalismo y el pesimismo que siembran el desaliento antes de comenzar. La desesperanza es el gran enemigo de la mejora. Las mas experiencias vividas, el cansancio, la pereza intelectual son obstáculos a veces insuperables.
Hay quien tiene miedo a equivocarse si empieza un camino nuevo, pero no pone en cuestión la forma habitual de hacer las cosas. Es más, dan como criterio de bondad el hecho de hacerlo como siempre se ha hecho. En el experimento las formas de actuación previas a los ejercicios críticos daban un buen resultado. No sucede siempre lo mismo en la vida,.
Hay también dificultades institucionales. Hay organizaciones que obedecen al lema: hagámoslo como siempre mientras no se demuestre que hay otra forma de hacerlo mejor. Otras, sin embargo, responden al lema contrario: hagámoslo de forma diferente, salvo que se demuestra que la tradicional es la mejor. La fagocitosis de los inmovilistas respecto al impulso innovador de los inconformistas es otro obstáculo muy poderoso. La invocación de la experiencia con ánimo destructivo: “eso ya lo intentamos hace años y no valió para nada…” . Y por supuesto, las malas condiciones de tiempo, de espacio, de estímulos…
Hay climas institucionales en los que la innovación no puede florecer porque las preguntas se agostan antes de formularse. La cultura de algunas organizaciones está dominada por la rutina y por las tradiciones, de manera que se hacen herméticas a los interrogantes y, por consiguiente, a la mejora.
Publicado en http://blogs.opinionmalaga.com/eladarve/ el sábado 6 de agosto de 2016.














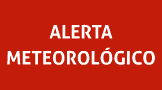



0 Comentarios